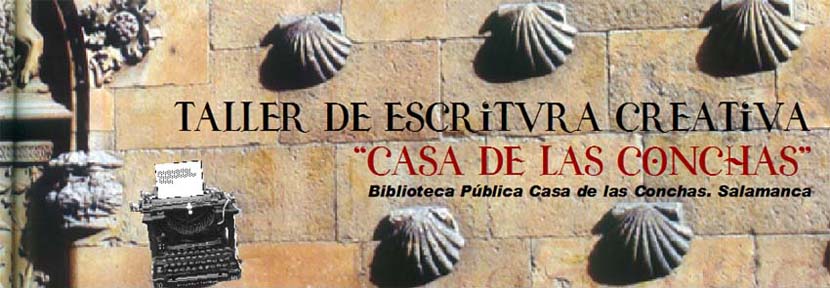Propuesta de escritura:
Si haces flash back y apareces, como en "Amanece que no es poco", en la plaza de tu pueblo en los años de tu infancia seguro que recuerdas a algún animal -doméstico o no- que protagonizó alguna escena memorable que aún perdura en tu recuerdo.
Y estos son algunos de los trabajos recibidos hasta ahora:
La mula “Andaluza”
Mi abuelo tenía una mula a la que llamaban “Andaluza”, a la que pusieron dicho nombre, por habérsela comprado a un agricultor andaluz.
Andaluza, era muy trabajadora, apenas se cansaba, y en el verano yo recuerdo una anécdota que contaba mi abuelo acerca de esta mula.
En el verano la tenían todo el día trillando en la era, dando vueltas y vueltas a la mies para separar el grano de la paja. Cuando llegaba el anochecer, ya estaba cansada, y con ganas de descansar, beber agua y comer para reponerse para el día siguiente. Nada más quitarla los correajes que la ataban al trillo, “Andaluza”, salia disparada hacía una acequia donde sabía que había agua, y se tiraba un buen rato bebiendo, y cuando se cansaba de beber agua, volvía al mismo sitio donde la habían liberado de los correajes, sabiendo que la llevarían a la cuadra a comer y descansar.
Mi abuelo, nos advertía que en cuanto se la quitara los correajes, no había que ponerse en el medio, ya que cuando tenía sed, no miraba a nada que se le pusiera por medio, y nos decía siempre: “son como las mujeres, cuando quieren algo, no hay que ponerse en medio, porque lo van hacer”.
Luis Iglesias
Grupo B
Sombra
El verano de 1987 prometía ser muy aburrido, con muchas horas de estudio por delante para recuperar en septiembre los cates del instituto y no repetir curso, por eso cuando me dieron las vacaciones no me hizo ninguna ilusión pues, por zoqueta, tendría que ir todas las mañanas a clases particulares de matemáticas e inglés mientras todas mis amigas se podían permitir el lujo de levantarse tarde o ir a la piscina sin ninguna preocupación más allá de la de pasárselo bomba.
La cosa se torció a los pocos días de estar de vacaciones. A mi madre le dio un lumbago fuerte y viéndose incapaz de cuidar de mi hermano y de mí decidió meternos en un tren que nos llevaría directamente al pueblo, a casa de mi abuela.
No había idea menos atractiva que esa, todo el verano en un pueblo de mala muerte aguantando mugidos de vaca y cantos de gallo de madrugada.
Hice la maleta sin ganas, con los ojos llenos de lágrimas solo de pensar en tener que aguantar al imbécil de mi hermano dando por saco y a la pesada de mi abuela mandándome recaos.
Mi mundo se vino abajo, prefería mil veces las clases particulares pero no hubo manera de convencer a mi madre y me vi, de un día para otro, durmiendo en un colchón de lana lleno de bultos.
Lo primero que me llamó la atención al entrar en casa de mi abuela fue lo gorda que estaba la gata, parecía que iba a explotar, casi no podía moverse y se pasaba las horas tumbada, bajo el fregadero, en la cocina.
La tercera mañana al bajar a desayunar escuché un ruidito, como el llanto de un bebé, que provenía de una caja y al acercarme vi la estampa más conmovedora de mi vida. Siete gatitos recién nacidos, como ovillos de lana, maullaban sin cesar buscando, a ciegas, la teta de su madre para alimentarse.
Desde ese día mi verano fue otro. Seguir la evolución de esa camada se convirtió en el centro de mi universo, ser testigo de los cuidados tan tiernos de una madre animal me dio una lección tan grande que difícilmente podría haberla estudiado en ningún libro.
Uno de los gatitos, el más torpe, era mi favorito. Lo llamé Sombra por su color negro y porque siempre estaba detrás de sus hermanos, más juguetones y traviesos.
Cuando pudieron despegarse un poco de la madre empecé a cuidar a Sombra por mi cuenta, lo llevaba de paseo al cerro de las amapolas, al molino, al campo grande... Gracias a él empecé a amar esos paisajes del pueblo que antes siempre había aborrecido, las calles tenían un ambiente especial y diferente o quizá era yo la que había cambiado.
De repente me había hecho mayor, tener entre mis manos a un ser tan vulnerable me hizo ser más responsable, ya no estaba siempre de mala leche, descubrí mi lado tierno; hasta mi abuela comentaba que ya no era tan contestona.
Sombra cambió mi vida para siempre, cuando acabó el verano y tuve que volver a casa rogué llevármelo conmigo, al principio mi madre protestó pero al ver la unión tan especial que tenía con el gatito no pudo resistirse.
15 años estuvo durmiendo hecho una bola a mis pies. Todavía hoy echo de menos su peso y su calor en mis tobillos.
Aurora Zarco
Grupo B
Vidas perras
Recuerdo aquellos perros que deambulabam sin dueño por calles y plazas a la busqueda de algo que comer. Perros sin collar ni pedigrí, con vidas duras, vidas de perro por las que nadie se preocupaba. Me hubiera gustado llevarme a casa alguno de aquellos chuchos pero mi madre, ahora veo que con buen criterio, nunca consintió en ello. En un piso modesto con cuatro molondros que criar, sólo faltaba un perrito para completar la estampa.Recibían los cuidados de una familia los que realizabanalgún trabajo.
Generalmente perros solitarios aunque a veces se encontraban con otros y correteaban juntos por un tiempo. Las aglomeraciones se producían cuando alguna perrilla estaba en celo. En ese momento todos los perros de los alrededores concurrían para ver quien la conseguía. Para nosotros constituía un momento de aprendizaje de vida. No había mucho que preguntar, casi todo estaba a la vista. También su enfermedad, incluso su muerte, sucedía delante de nuestros ojos.
Parecería que aquella raza de animales, los callejeros, había ido extinguiéndosepoco a poco y había sido sustituida por multitud de razas que nadie conocía hace unos pocos años y ahora cambian con la moda. No vemos ningún can que no vaya acompañado por su dueño que lo trata como si fuera un niño con necesidades especiales. Llevados en carritos o en brazos de sus papás o mamás van al estilista o al veterinario. Vacunados, capados y cebados con pienso, duermen en camitas antiestrés. Sus dueños entablan conversaciones a las que no pueden responder utilizando en ellas tonos infantiles después de recoger sus heces.A pesar de este buen trato, muchos presentan síntomas de desequilibrio psíquico. Propongo vetericólogo como denominación de una nueva profesión de atención animal que pueda recetarles ansiolíticos para soportar esta vida aperreada.
Una reciente visita a Cabo Verde me ha sacado de mi error; allí, multitud de ellos, todavía,hace vida de perro . Nadie se preocupa de si van o vienen. Nacen, viven y mueren en la calle.
Enrique Martínez
Grupo C
Gilipollas
Desde muy pequeño sé que, si hay un animal tonto, ese es la gallina. Cuando viajábamos en el coche familiar por los pueblos de la montaña leonesa lo tenía muy claro. Siempre con el miedo de atropellar una gallina cada vez que los atravesábamos. Eran los años de las carreteras blancas llenas de baches, que cruzaban por mitad de los pueblos y las gallinas picoteaban por las cunetas. Cuando llegaba un coche, todas se lanzaban como posesas a atravesar la carretera, desafiando el más ancestral instinto de supervivencia. Si estaban del mismo lado de su casa y su corral, se jugaban el pescuezo alejándose en dirección contraria por el medio de la carretera. Si se encontraban del otro lado, todas corrían cacareando por delante del coche, para llegar lo antes posible al refugio del corral. Pero no era algo exclusivo de la gallinas leonesas. También las gallinas asturianas, las de la provincia de Palencia o las de la provincia de Logroño, como se llamaba entonces, o sea la Rioja de ahora, se comportaban de igual manera. Que no es cuestión del lugar de nacimiento, sino que tiene que ver con la naturaleza gallinácea. Además, hay que ser tonta para expresarse cacareando. Bien lo sabemos desde hace mucho tiempo, que por eso cacarear aplicado a las personas humanas tiene el significado que tiene. Y hay que oír a los que cacarean mucho para no decir nada, especialmente si se les pone un micrófono delante. El colmo de la tontería es poner un huevo y empezar a cacarear. Cualquier animal medianamente inteligente, lo primero que hace cuando deposita su descendencia, ya sea en forma de huevo o de cría desvalida, es esconderla y disimular lo máximo posible. Muy al contrario, la gallina no lo hace, se pone a cacarear a pleno pulmón —¡He puesto un huevo, cocoricó, co, co. Lo he puesto yo, cocoricó! — imbécil, para que si hay alguna zorra despistada, que no se haya enterado, cosa rara que las zorras sí que son más listas que el hambre, se ponga alerta de que hay huevo para desayunar. No podía ser de otra manera, con ese culo tan gordo y esa cabeza tan pequeña, no le quedaba otra. Claro, como se pasa todo el día picoteando porquerías y cacareando naderías, tampoco hace falta mucho cerebro. Además, todo está relacionado con lo de “andar como un pollo sin cabeza”, es decir, ir de un lado para otro, corriendo, sin hacer nada. Y es que las gallinas son capaces de salir corriendo si les cortas la cabeza, lo que podría tener su explicación, pero yo me inclino a pensar que en realidad les da lo mismo tener cabeza que no tenerla, como no sea para comer y cacarear, como muchos que yo conozco y no voy a mencionar. A estas alturas ya no se sabe si es mejor ser un pollo sin cabeza o simple y llanamente ser una gallina.Porque hay que ser tonto para estar siempre huyendo a lo loco, de cualquiera que se acerca, incluso del que te da de comer. Así nos luce el pelo con tanto gallina como anda suelto, que algún día nos van a pasar por encima porque nadie, todos gallinas, va a sublevarse para salvar el mundo. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pero todos estos apelativos aplicados a las gallinas tienen que ver con lo tontas que son. Que el refranero y los dichos populares lo dejan bien claro: “ cuanto más escarba la gallina más tierra se echa encima” o “cuando meen las gallinas”, para hacer referencia a algo imposible. Realmente, hay que llevar millones de años escarbando la tierra y echándosela encima sin haber aprendido a echarla para los lados, sin mancharse ni llenarse de porquería. Pero si esto está mal, mucho peor está lo segundo. Hay que evolucionar a lo tonto para no ser capaces de conseguir mear por un sitio y cagar por otro. ¡Hala! ¡Todo junto! por el mismo agujero, y por si fuera poco ¡hala! ¡También los huevos por el mismo sitio! Parece que también debe ser el mismo que usan pasa pensar. Con todas estas cosas casi se me olvidaba comentar las sesiones de cine de cuando era pequeño y teníamos poco dinero. Veíamos las películas en el cuarto o quinto anfiteatro, que los piratas asaltando un barco o los indios y vaqueros matándose a flechazos y tiros eran como cagaditas de mosca, de lo pequeños que los veíamos. Y si te tocaba en el lateral, que era donde más sitio barato había, acababas con una tortícolis que duraba todo el fin de semana. Pues a aquel sitio, en el que tantas películas de sesión doble en blanco y negro vimos, se la llamaba “gallinero”. Por algo será. Bueno, que aquello lo aceptábamos por ser pobres, no por ser tontos, pero al final, la tortícolis era la misma. Incluso cuando los hombres nos comportamos tontamente seguimos haciendo referencia a las gallinas en diversas situaciones. Por ejemplo, tenemos el juego de la “Gallinita ciega”. Hay que ser tonto para intentar pillar a alguien a ciegas, con los ojos vendados, mientras los demás se ríen de uno, que ni ve, ni ve las trampas que hacen los integrantes del corro a los que intenta atrapar. Pero lo más triste del asunto es lo parecidos que somos los hombres y las gallinas, porque no hay peor tonto que un tonto malvado.A los pingüinos se les llama pájaros bobos, a lo mejor porque a nadie se le ocurriría vivir en el polo sur sin estar un poco bobo. Pero los pingüinos son buena gente, mientras que las gallinas son malvadas, tontas y malvadas, vamos, como nosotros. Y esto lo digo con toda la razón, que una gallina está herida, las demás se dedican a picotearla sin compasión, dejándole el cuello y mucho más todo lleno de picotazos y sangre. Pues eso, que lo de hacer leña del árbol caído no es solo cosa nuestra, que las gallinas también saben del asunto. Tanto discutir si el animal más tonto es la gallina, la conclusión es que las gallinas y los humanos somos primos-hermanos. Y por si no estáis convencidos, os recuerdo que además de imbécil, idiota, lerdo, estúpido, lelo, memo,… entre los sinónimos de tonto se encuentra gilipollas y todos sabemos que una polla es una gallina joven y engreída.
Manuel Medarde
Grupo A
El Infarto del Tío Raquín
Tío Raquín tenía una burra que era la envidia del pueblo. La burra no tenía nada de especial, solo que cuando barruntaba que veía del buen tiempo le daba por excretar cagajones de color rosa, y los vecinos lo tomaban como una señal inequívoca de que había llegado el momento de plantar los melones. Tío Raquín cuidaba de su burra casi más que de las niñas de sus ojos; si alguien la pedía prestada la burra para cualquier faena del campo, El Tío Raquín les decía: “En mi burra solo monto yo”. Los vecinos se lo perdonaban pues sabían que el Tío Raquín andaba algo escaso de luces en la mollera. Todas las noches, antes de acostarse, el Tío Raquín le procuraba a su pollina la última ración de cebada. Aquella noche tía Raquina esperó en vano su vuelta, hasta que cansada de tanta espera se personó en la cuadra, y allí estaba el Tío Raquín, tirado a lo largo en el suelo, a unos pasos de la burra, que estaba entretenida hocicando los últimos granos de cebada. Tío Raquín tenía un hematoma en la sien derecha producido al dar su cabeza de lleno contra el duro suelo de pizarra. Tía Raquina desesperada empezó a gritar como una loca: “¡Socorro, ayuda que mi marido se me muere! ¡Socorro! ¡Auxilio!” Tales fueron los gritos de la buena señora, que todos los vecinos del pueblo acudieron alarmados, y acudieron a sus gritos encabezados por el médico, que tras un momento de concienzuda observación emitió el fatídico dictamen: “Sin duda, está muerto”. Tía Raquina empezó a dar alaridos retorciéndose las manos con desesperación: “¿Ha sido un infarto, verdad Doctor? El médico no contestaba. “¡Doctor, está claro que es un infarto! ¿Verdad? ”. Al final al médico solo pudo responder: “estaría más claro lo del infarto si el Tío Raquín no tuviera los pantalones bajados”.
Jesús Vicente Elvira
Grupo C
De la ciudad al pueblo
Había transcurrido el verano de mis trece años, con más pena que gloria. Por entonces vivíamos con mi abuela en una finca cercana a la Ciudad, desde donde iba andando al colegio. Mi padre, después de trabajar en la fábrica, dedicaba su tiempo libre a cultivar los huertos y atender al ganado que siempre estuvo presente.
En el corralón se encontraban las cochineras, donde se guardaba a los cerdos. Solía ayudar a mi padre para darles de comer y mantener limpia su cochina estancia.
Siempre hubo un cebón para procrear y a los demás machos, se los solía castrar para su engorde y posterior matanza.
En casa siempre se sacrificaba un cerdo que servía de sustento para el invierno.
El día de la matanza era una verdadera fiesta. Días antes iba con mi padre al monte a recoger helechos que utilizaba para chamuscar la piel del cochino.
Nos levantábamos muy temprano, aún no clarecía el día. Era como un ritual. Primero la mesa donde iba ser sacrificado, los helechos, la artesa de madera, y un cuchillo, bien afilado que en manos (mejor dicho en la mano del Varillas, carnicero y amigo de la familia porque era manco), con un golpe certero a la altura del cuello del cerdo agarrado fuertemente por mí, por mi padre y las mujeres de la casa, mi abuela, mi madre, y mi hermanar se iba apagando ese chillido ensordecedor, antes de ponerlo en el suelo y hacer una pira con los helechos.
Yo le sujetaba por el rabo, mirando para otro lado, mientras mi padre le sujetaba fuertemente por las orejas, más que miedo, me daba pena ver como se apagaba el bicho que había visto crecer, porque al final le cogías cariño.
No faltaba el aguardiente mientras se quemaban los helechos.
Le cortaban la lengua, la envolvían en un paño limpio y yo era el encargado de llevarla al matadero para analizarla. Mientras, despiezaban al cerdo, separaban los jamones con mucho cuidado y sacaban las tripas que limpiaban las mujeres en el estanque, donde caía un agua de manantial, fría y trasparente.
Después llegaba la parte más laboriosa, durante todo el día, elaborar los lomos y chorizos en la máquina picadora utilizando las tripas lavadas.
Una vez elaborados los chorizos colgaban en el techo de la cocina durante todo el invierno.
Del cerdo se aprovechaba todo, hasta la sangre, para hacer morcillas y sopas.
En la parte alta de la finca, había un gallinero, que nos abastecía durante todo el año con sus huevos y algún gallo nos hacía compañía en la cena de navidad. Recuerdo a mi abuela como lo agarraba por el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, la cabeza saltaba para un lado y el gallo daba sus últimos pasos antes de caer al suelo.
También había conejos y nunca faltó un perro en la puerta, atado a una larga cadena y su caseta de piedra.
Como podéis apreciar, siendo un chico de Ciudad, siempre tuve el privilegio de disfrutar desde los siete a los catorce años de una vida rural.
Me quedaba por descubrir la verdadera vida del campo, del pueblo, donde después de aquel verano, me llevé la sorpresa de vivir unas fiestas en el pueblo de la madrina de mi madre. Un pueblo a solo veinte kilómetros de la ciudad.
Tinín, vino a recogerme en su mulo, y a lomos del animal recorrimos el camino que nos separaba hasta su pueblo para disfrutar por primera vez de las fiestas del Cristo, que celebraban en los pueblos de la sierra.
Fue un viaje apasionante, Tinín no dejaba de hablar y de contarme historias, que a mi me parecían auténticos cuentos, que más tarde pude comprobar de primera mano.
Me llamó poderosamente la atención, un rebaño de cabras y sobremanera un macho con unos cuernos enormes. Tinín decía que era un macho cabrío, pero que también se le podía llamar “cabrón” ¡y vaya si lo era! Cuando más despistado estabas, te daba un topetazo y te tiraba al suelo. Era negro como el azabache con largas barbas y muy mala leche. Para leche, la que todas las mañanas sacaba Lumi da las ubres que casi pegaban en el suelo. Lo más curioso es que a estos bichos indómitos y con cuernos no se los podía perder de vista porque aparecían en el huerto del vecino y no dejaban títere con cabeza, con la consiguiente bronca.
Era costumbre por las fiestas sacrificar un chivo. Lo que menos me esperaba es que ese chivito blanco como la nieve al que llamaban Lucero, sería el sacrificado para compartir en una fuente en el centro de la mesa el día grande. Me fue imposible probar bocado.
Para mi fue una experiencia inolvidable, disfrutar del campo, acompañando a Tinín a recoger y encerrar el ganado cuando desaparecían los últimos rayos de sol y caía la tarde.
Pedro Gómez Rodríguez
Grupo C
León
Mi pueblo era un pueblo típico castellano. Pocas casas de piedra pobre con callejuelas de tierra que confluían en una plazoleta asimétrica. En el centro, un pilón de cemento rasposo, rectangular, ajado y triste, con dosc horros de agua y un fondo verde resbaladizo.
Mi casa era la casa típica de un típico pueblo castellano.
El imponente granito que la abrazaba por fuera auspicaba la atmósfera oscura y fría que invadía las estancias. Nunca hacía calor en aquella casa, ni tan siquiera en verano.
Los techos altos con gruesas vigas de madera ennegrecida y la chimenea que a duras penas rescaldaba el ambiente desolador del comedor austero.
Pequeñas ventanas que oponían tozuda resistencia a los rayos de sol que abandonaban su intento de iluminar el interior de la casa.
Salón-comedor, concediéndole un grado inmeritado. Dos habitaciones aún más frías que facilitaban el sueño en verano. Una cocina que olía siempre a leña ardida.
Adyacente, un pequeño pajar comunicado con la casa por una pequeña puerta de madera maciza.
Pajar y váter al ser allí donde acudíamos cuando las ganas apretaban.
Algunas gallinas dadivosas de huevos frescos, un gallo prepotente que, a veces, las agredía a golpe de picotazos.
Mi cama era la típica cama de la casa de un típico pueblo castellano. Alta, colchón duro o blando, hundido o abombado, según dónde anduviese bailando la lana. Cabecero de hierro forjado con el que en más de una ocasión me rompí la crisma durante las rin̈as con mi hermana. Con ella compartía habitación y cama.
Sábanas blancas, ásperas y desangeladas que mi madre intentaba domar con el brasero de cisco antes de acostarnos para no quedarnos heladas.
Mantas pesadas que caían sobre mi cuerpo diminuto como una camisa de fuerza. ¡Menuda gesta darse la vuelta!
La mesilla de madera oscura con el orinal de porcelana.
Y un armario imponente, tan alto que ni subida en la robusta y pesada silla, conseguía llegar a las perchas. ¡Tampoco es que hubiese mucho por descolgar! El vestido de los domingos, un abrigo de lana y poco más.
Mi familia era la típica familia de un pueblecito castellano. Mi madre, una mujer que siempre me pareció anciana, con sus atuendos negros ensartando lutos.
Mi padre, un hombrehosco mas bondadoso, al queveíamos poco yaquetrabajaba de sol a sol. “En el campo siemprehayalgoquehacer, hija”.
Mi hermana, dos años más mayor que yo, con la que tenìa una relación conflictiva.
Mi hermano, el mayor de los tres, estaba haciendola mili en Melilla por aquellos entonces. Cuando volvía de permiso, dormía en la cama turca que mi madre le preparaba en el comedor.
Además de las gallinas y del gallo maltratador, teníamos un perro, León, que no le hacía honor al nombre pues adolecía de valor y coraje.
León era grande y delgado, con un pelaje dorado que centelleaba en los días de sol, cuando corría como loco detrás de los palos que yo le lanzaba.
León me seguía a todos los lados. Incluso me acompañaba cada mañana hasta la puerta de la inhóspita escuela llevándome con la boca el cabás.
Huía de peleas y se asustaba hasta de su sombra por lo que todos en el pueblo se reían de él: “¡León, el cagón!”
Yo trataba de defenderlo llegando incluso a las manos; pero lo cierto es que León era bastante cobardica.
Aquel invierno llegó a su fin, al igual que la correspondiente primavera. Y con elverano, vino lo mejor que tenía el pueblo, las fiestas del patrón.
Era una mañana aún fresca, como la típica mañana de agosto de un típico pueblo castellano. Ese día llegaban las vaquillas para la capea y los novillos para el encierro y la corrida del gran día.
Yo estaba a la puerta de mi casa jugando a las tabas. Mi madre había ido a hacer perrunillas con las otras mujeres al horno colectivo que el panadero les alquilaba para la ocasión.
Mi hermana había ido con ella, “así vas aprendiendo que ya tienes edad”.
Yo preferí quedarme en casa con León que saltaba juguetón cada vez que lanzaba una taba al aire.
He de hacer una premisa. En mi pueblo, como imagino en todos los pueblos castellanos pequeños, la puerta de casa solía permanecer abierta. Todos nos fiábamos de todos ya que todos nos conocíamos bien y no había cabida ni espaciofísico para los secretos.
Estaba tranquila cuando, de repente, León erizó sus orejas y cada músculo de su cuerpo endeble se tensó poniéndome alerta.
Dirigí mi mirada en paralelo con la suya y vi un imponente toro azabache al otro extremo de la calle.
Oí las voces aterrorizadas de algunas gentes:”¡Un toro se ha escapado! ¡Meted a los niños en casa!”, entre gritos de terror.
Me levanté del suelo lo más rápido que pude y fui a refugiarme en casa.
Quiso el destino o la casualidad que aquel día, la puerta de casa se quedase atrancada. Por lo cual, me fue imposible abrirla.
El toro, encabronado, empezó a trotar haciamí. El corazón se me escapaba del pecho y el pánico me paralizó por completo.
En ese momento, León se interpuso entre la bestia y mi cuerpo tembloroso, ladrando con una agresividad nunca vista antes en ningún animal salvaje. El toro lo miró y se lanzó contra él ignorándome.
León comenzó una danza mortal esquivando la cornamenta pero sin amedrentarse, con la intención de alejarlo de mí.
El toro era más fuerte y el pobre León recibía sus embistes rodando por el suelo.
Conseguí reaccionar y comencé a arrojar las tabas que apretaban mis manos contra la bestia, con el fin de distraer su atención de León.
El toro me miró con sus ojos negros llenos de rencor.
En ese instante, llegaron algunos hombres que, con cuerdas y varas, lograron inmovilizar elanimal.
No pude ver nada más porque me desmayé por la tensión acumulada.
Me desperté en mi cama. El médico hablaba con mi madre queestaba tan pálida como el Abundio en su velatorio.
Acerté a decir: “¿León? ¿Dónde está León?”
- “¡León! ¿Dónde está León?”, grité desesperada.
Nadie decía nada.
De improviso, sentí un peso ligero y juguetón sobre mi cama. León empezó a lamerme con devoción.
-“Hija, León tiene algunos rasguños pero está bien. ¡Te ha salvado la vida!”
Y de ese modo, en aquel típico pueblo castellano, “León, el cagón”, pasó a ser “León, el perro que salvó a la muchacha de la Rogelia de que la matase un toro”.
Y no tuve que volverme a pegar con nadie.
Ibones Bueno Vicente
Rimas desde el huerto
La pega
La pega, la pega,
¿qué tiene la pega?
se come los higos
y pica las brevas,
y ni se esconde
para que no la vea.
Se lo come todo,
la pega, ciruelas,
manzanas y peras,
aunque tengan bichos
y ya no crezcan.
A la pega azul
le gusta lo verde,
le gustan las ranas
y las lagartijas
que al sol se recrean.
Y vuela muy cerca
pero ver al erizo
y a la prole de la mierla.
Incluso el oro
y las brillantes pulseras
y la cadena regalo de la abuela,
te roba la pega.
Mi madre llamaba,
"¿dónde está la azada,
la que uso pa las berzas? "
Y mi padre:
"se la habrá llevao la pega"
Y mi padre entonces:
"No encuentro el reló,
lo dejé colgao
de una rama de la higuera".
Y mi madre se queja
mientras recoge las fresas.
"Habrá sido la pega.
¡Coño con la pega!
Podría comerse toas
las malas hierbas.
Como la pille a la pega,
al pozo directa se habrá
de ir la pega"
Y los dos daban palmas
e imitaban
su ronco graznido
para que se fuera
la pega.
Cuando yo era niña
temía a la pega.
No es que pegue
la pega.
Me escondía entre los surcos
de las tomateras
o las pimenteras,
al frescor de las lechugas
y las plantas de berenjenas,
y creía
que vendría la pega
volando desde la madreselva
y me quitaría
el dulce membrillo
de la merienda.
Animales
Si pienso en animales, me asaltan varios recuerdos de infancia.El primero que me viene a la cabeza es el pato Marcelino. Mi hermano Miguel compró en las ferias un pato y lo bautizó con el nombre de Marcelino. El pobre pato pasó gran parte de su vida medio borracho porque a Miguel le resultaba tremendamente divertido verlo tambalearse y hasta caerse de bruces después de darle vino con un embudo. Marcelino fue el destinatario de todas sus travesuras. Nunca pensé que después del trato que le dio, mi hermano derramaría tantas lágrimas cuando, después de probar la comida y alabar el gusto sabroso de la carne mi madre le dijo que era pato. No se me olvida la expresión de asombro en sus ojos, la carrera veloz hacia la terraza en busca de Marcelino, que efectivamente no estaba. El pobre Miguel vomitó repetidas veces y nunca perdonó la pérdida. Yo le observé en silencio y pensé en cómo podía estar tan cerca el maltrato del cariño.
Recuerdo también que cuando iba al pueblo de mi tía no había baño y teníamos que ir al corral . El problema es que allí estaba el perro Canuto cuyo mejor pasatiempo era morder las posaderas de los que allí acudían acuciados por sus necesidades más básicas.
Y también me acuerdo del murciélago Gago que se instaló en el techo del pasillo hasta que un día se me ocurrió decirle a mi madre que había una rata colgada boca abajo del techo y entonces se armó de un cepillo y dejó tieso al pobre Gago a pesar de que volaba de maravilla.
Otro recuerdo que tengo es el de un alcotán que llegó volando y le arrancó a mi hermano Tomás un trozo de carne que estaba a punto de llevarse a la boca. Mi hermano lo adoptó y robaba de la nevera todo lo que podía para dárselo, por lo que el alcotán Tristán decidió quedarse y se pasaba el día instalado sobre la cabeza de Tomás, que hacía todas las actividades diarias con Tristán encima, corría, bailaba y hasta se dejaba picotear las manos. Un día mi madre lo descubrió y no hubo que decirle nada, Tristán se fue volando como vino.
Recuerdo también perros abandonados y malheridos que recogía mi hermana y que escondía en los armarios con el afán de curarlos y recuerdo cabritos que le regalaban a mi padre en Navidad y que corrían por el pasillo hasta que llegaba el día señalado y mi madre los degollaba sin ningún pudor.
Pero lo que más me marcó fue lo de los gatitos. Mis hermanos tenían la costumbre de matarlos arrojándolos contra la pared. A mí me resultaba tremendamente doloroso y un día decidí adelantarme y salvar a uno, como si ayudando a uno pudiera vengar todas las muertes gatunas. Lo metí en una caja de zapatos y me dediqué a robar leche de la nevera para darle el biberón. Un día mi madre había dejado la leche fuera y cuando llené el biberón noté que tenía un aspecto extraño. Dudé si dárselo o no, pero decidí que era peor matarlo de hambre y me arriesgué. A la mañana siguiente estaba muerto, rígido…Y lo había matado yo, la salvadora. Entonces pensé que también se puede morir de exceso de cuidados….
Pilar Sánchez Barbero
Grupo A